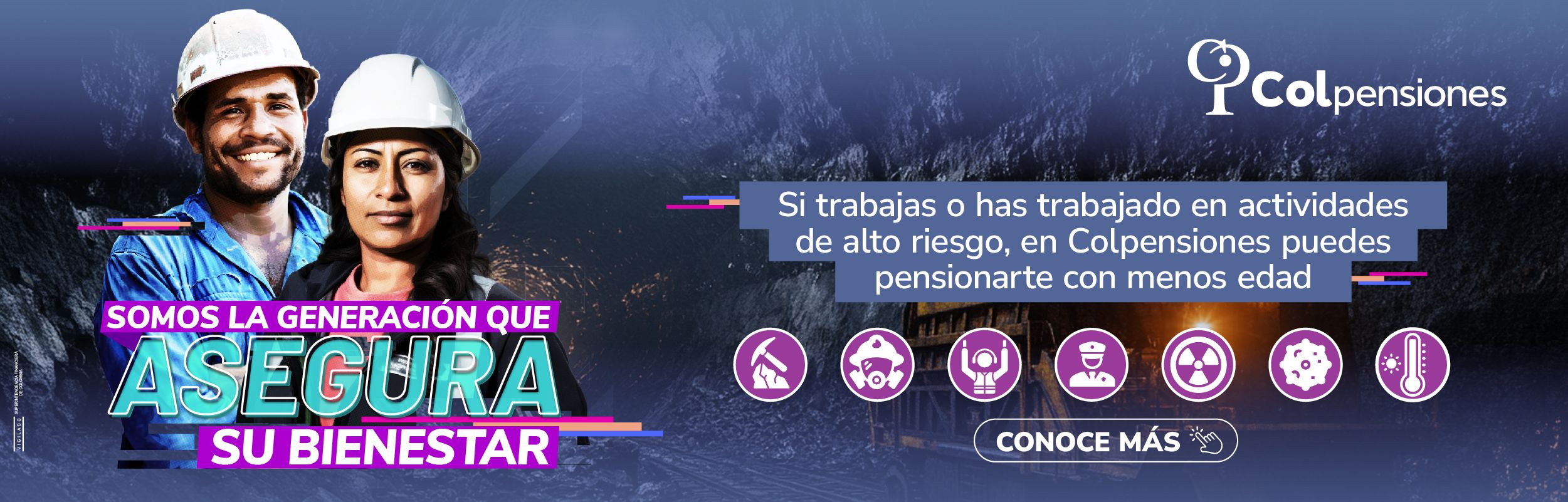Allí estaba, era un día como cualquier otro, en un lugar poco brillante para ser tan grande y demasiado adornado para ser tan pobre, no sé qué sucedía en este lugar. Era una escuela grande. Desafortunadamente sus ideales no eran tan específicos como los deseos de quienes recorrían aquellos pasillos, inundados por la papelería de todos aquellos alimentos que consumían mis despreciables y poco aseados compañeros, tal vez por la falta de cultura, que al parecer en sus hogares, como en este lugar, era carente; además de ello, miles de faldas cortas e insinuantes se reclinaban en la reja de color verde oxidado, decorada con otros muchos papeles que, por pereza, incrustaban en ella en vez de ir a la caneca; esta, separaba a la parte masculina de la femenina, no me imagino las atrocidades que sucederían si esta no estuviera. En mi sitio, nadie compartía conmigo, solía recostarme en aquella reja solo para charlar con mi hermana que inundaba mi presencia de miles de altercados que veía justo cuando compartía con sus compañeras de clase, desde miles de pallaringas en el salón , manoseos, roces y besos deseosos en clase de educación física o en cualquier otra, hasta consoladores en los baños de su lado de la escuela, lloraba atormentada por cada uno de esos sucesos, pensaba yo, en lo más profundos de mis adentros – qué clase de cosas suceden en este lugar, ¿qué no es esta la forma incorrecta de educar a un joven que no piensa más en su voluntad?- pero, como si fuese poco, los profesores a los cuales ella diariamente los comentaba la situación, no hacían más que reírse a carcajadas del, como ellos le decían, infortunado hecho de no poder tocar sus piernas y todo aquello que conduce a templo de su naturaleza como lo habían hecho con su compañeras, exaltada siempre respondía que le comentará a los padres de sus amigas para que estos si hiciesen algo, aún más desafortunadamente, se reían mucho más fuerte y le respondían con orgullo agregado, que las mamás de sus compañeros eran también, así como sus hijas, excelentes amantes.
Allí estaba, era un día como cualquier otro, en un lugar poco brillante para ser tan grande y demasiado adornado para ser tan pobre, no sé qué sucedía en este lugar. Era una escuela grande. Desafortunadamente sus ideales no eran tan específicos como los deseos de quienes recorrían aquellos pasillos, inundados por la papelería de todos aquellos alimentos que consumían mis despreciables y poco aseados compañeros, tal vez por la falta de cultura, que al parecer en sus hogares, como en este lugar, era carente; además de ello, miles de faldas cortas e insinuantes se reclinaban en la reja de color verde oxidado, decorada con otros muchos papeles que, por pereza, incrustaban en ella en vez de ir a la caneca; esta, separaba a la parte masculina de la femenina, no me imagino las atrocidades que sucederían si esta no estuviera. En mi sitio, nadie compartía conmigo, solía recostarme en aquella reja solo para charlar con mi hermana que inundaba mi presencia de miles de altercados que veía justo cuando compartía con sus compañeras de clase, desde miles de pallaringas en el salón , manoseos, roces y besos deseosos en clase de educación física o en cualquier otra, hasta consoladores en los baños de su lado de la escuela, lloraba atormentada por cada uno de esos sucesos, pensaba yo, en lo más profundos de mis adentros – qué clase de cosas suceden en este lugar, ¿qué no es esta la forma incorrecta de educar a un joven que no piensa más en su voluntad?- pero, como si fuese poco, los profesores a los cuales ella diariamente los comentaba la situación, no hacían más que reírse a carcajadas del, como ellos le decían, infortunado hecho de no poder tocar sus piernas y todo aquello que conduce a templo de su naturaleza como lo habían hecho con su compañeras, exaltada siempre respondía que le comentará a los padres de sus amigas para que estos si hiciesen algo, aún más desafortunadamente, se reían mucho más fuerte y le respondían con orgullo agregado, que las mamás de sus compañeros eran también, así como sus hijas, excelentes amantes.
Ya no soportando más el hecho de que siempre la trataran así, venía a consolarse con migo, también aterrado por las muchas de las cosas que ella me comentaba y sin palabras para describir mi desagrado, qué podía decir yo, el bizarro estudiante de último grado en la colegiatura, con pocos amigos, sin relaciones sentimentales, más que las sexuales obligatorias en las prácticas inhumanas de mi servicio social.
Así es, tan solo mis pensamientos desahogaban la incoherencia poco práctica de mis acciones, o al menos, eso era lo que decía mi profesora de ética, Júlieth, que no se destacaba precisamente por el mejor comportamiento. Solía llegar a clase con una camisetita violeta muy clara que hacía denotar su voluptuosidad. Su descares atraía todas la miradas inhumanas al salto
de su busto; está, decía en mayúscula y, en el centro de la prenda, que poco o nada cubría sus descampado ego, con letras apenas claras “not boyfried not problem”; además de que esta camisa permitía muy poco a la imaginación premurosa de mis ahuevados compañeros. El pantalón que mostraba sus tobillos, era tan solo sostenido por un leve cordón blanco, hacía que estos, en su aparente autenticidad, se deleitan siguiendo acaloradamente aquel pedazo de seda rojo que llegaba, casi siempre, hasta su entrepierna y en otras ocasiones hasta los rotos bolsillos traseros de su pantalón, que no enseñaban otra cosa más que el canela de sus glúteos zarandeándose con cada paso que daba.
Su gorra blanca, para nada desgastada por el sol, asentaba su aparente belleza física, escondiendo esos ojos cafés, más profundos que el cardal de un viejo árbol , que impredeciblemente desnudaban y retenían los sinsabores que desde siempre pasaban por su cabeza, sinsabores para nada estables o pragmáticos, sino por el contrario, carnales y des conmensurados. Realmente consideraba odioso el hecho de que siempre, por más que tratase de impedirlo, me miraba, con esos profundos ojos, y recorría singularmente mi cuerpo y, por alguna razón, al llegar a mí, lamia sus labios de una forma descomunal, incitante para ella e incómodo para mí, no lo podía comprender, cualquiera sería feliz, pero yo, solo observaba y me atemorizaba. Era inhumano para mí, toda esa combinación de momentos en los que desobedecía mi moral y la educación que me brindó mi madre, para cumplir los copiosos deseos de cada una de las profesoras de aquel infernal paraje.
Recuerdo claramente todos los sucesos hasta ahora. Con cada maestra. Muchos de los encuentros. Y sobre todo cada minuto que se resta del colegio. Tengo plena certeza de que no olvidaré mis horarios de clase. Los lunes, son un mal día, mi primera clase, después de salir de la seguridad de mi casa. Castellano, donde normalmente, debería aprender a escribir, hablar bien, pronunciar y poner en práctica todas aquellas reglas que tiene el español, pero no era así. Cada vez que entraba a aquel salón grande, solía encontrarme demasiadas cosas ajenas a lo que no recordaba propias de un salón de clase, patitos de hule observaban codiciosamente a cada uno de mis compañeros, singularmente habían sogas colgadas en las paredes, justo en engranes especiales para sostenerlas. No podía cesar de imaginar todas las cosas que Jackie, nuestra profesora, hacía con ellas. Era poco convencional, su rostro tenía algo, se veía dulce, profesional, era, tal vez, la maestra más “decente”, si no fuera porque siempre llegaba fumándose un cigarrillo. Su estilo era lo que, por decirlo así, me atraía. Sus ojos azules, tan claros pero demenciales a la vez, su pelo cambiante de color, mostraba lo insegura que era, o quizá lo apasionada por los cambios, nunca pude definirlo.
Jamás veía sus brazos, no se destapaba, no mostraba nada, y lo recalco porque era extraño en una maestra de este lugar. Llevaba en algunas ocasiones un estrepitoso maquillaje, labios partidos y una sonrisa que hacía que alardeara cada vez más de su belleza. Pero, al iniciar, todo aquello que la hacía diferente, la transformaba en una loca, sus estilos desafortunados, hacía que fuera casi imposible mantener la secuencia de la lección de su clase. Solía gemir justo cuando estábamos escribiendo lo que anotaba en el pizarrón, dibujaba penes en las esquinas de este y, cuando terminaba de escribir se acercaba y los lamia.
Era insinuante, sucia y atormentadora; no podía entender como una señorita así, que aparentaba ser diferente fuese tan atroz con sus métodos. Había un mito que rondaba aquellos pasillos, y este no era cosa más que otra ufanía, se decía que siempre llevaba en su vagina un vibrador, que al contacto del marcador con el tablero, redondeaba cada letra en las paredes concurridas de su cavidad. ¡Amaba escribir!