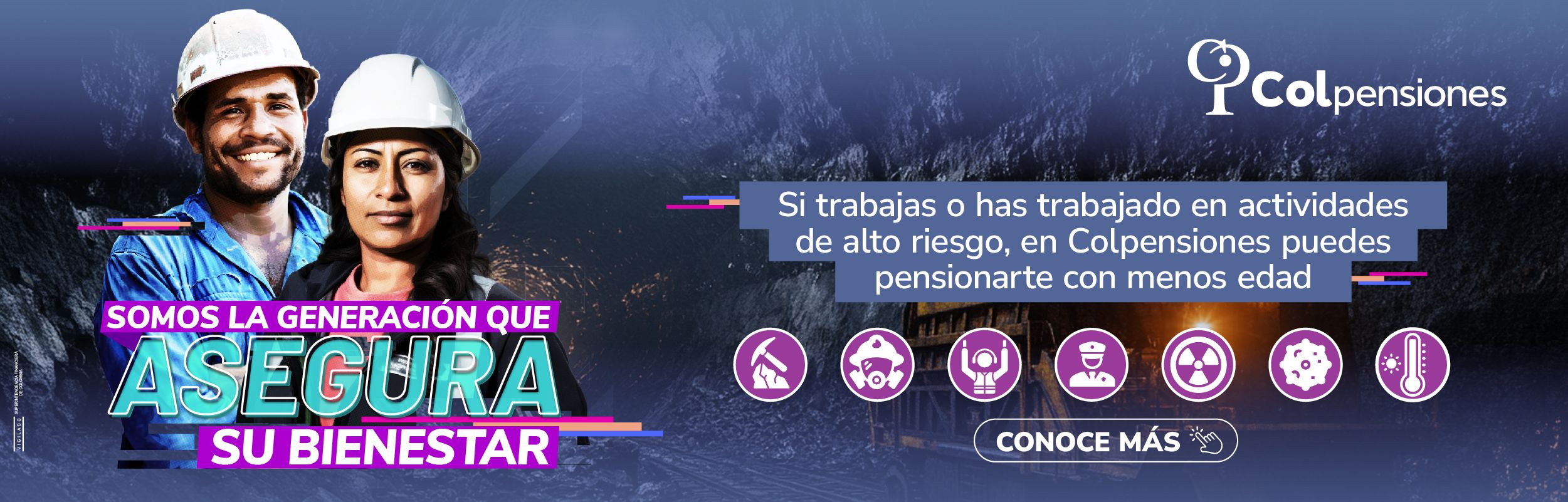Por: Fabio Toro Lugo
ftorol@unal.edu.co / @FxToro
Estudiante de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia
La tragicomedia de la actualidad colombiana nos trajo otro episodio embarazoso: la captura del director de la Picota, el mayor Luis Francisco Perdomo. Este suceso se puede anexar a otro clásico, como la captura del (ex)director de la Unidad de Anticorrupción, Gustavo Moreno. En ambos casos se evidencia cómo las facultades del puesto se convierten en objeto de intercambio comercial, transable por dinero, favores, etc. En otras palabras, las atribuciones públicas del cargo se ponen al servicio y al interés de terceros en el contexto de un mercado de divisas de poder.
Estos juegos de poder, que surgen del proceso transaccional de la corrupción, se hacen evidentes cuando chocan con las fuerzas que lo resisten. Fuerzas que se pueden caracterizar de forma ambigua como la moral o la justica. En esta medida, la corrupción sólo se concibe en relación con su contraparte, de lo contrario sólo sería otra forma de intercambio social. Es sólo a través de un juego de fuerzas que la corrupción toma forma como enfermedad institucional. De forma analítica, la corrupción se puede entender como antónimo de la justicia.
Si entendemos la justicia como la capacidad de distribuir lo que corresponde a cada quien según unos principios consistentes dados por una moral social- y culturalmente aceptada, la corrupción sería entonces la distribución de lo que no corresponde a algunos, sin tener en cuenta lo que es aceptado por los demás. Sin embargo, cabe preguntarse si en Colombia pasa lo mismo, pues, aunque se señala y se persigue “la corrupción” en general, hay una concepción de que a través de la corrupción (en sus diversas variedades) se poder mover efectivamente el funcionamiento institucional y realizar más fácilmente los trámites. Pues, desde ingresar a un Transmilenio, pagar una multa vial, hasta realizar una licitación; son situaciones atravesadas por relaciones de corrupción.
Esto lleva a que en los pequeños sucesos de la vida la corrupción sea tan normalizada que se haga imperceptible (cosa que ya se ha discutido y no resulta novedoso resaltar). No obstante, esta realidad ha llevado a que la moral colombiana, por decirlo de algún modo, no permita identificar la corrupción como antónimo de justicia, pues hasta las instituciones públicas que se encargan de velar por la “justicia” se encuentran empapadas de corrupción; de una u otra forma la convierte en su marca de identificación (o leitmotif). Esto explica la paradoja en la que se encuentra la tragicomedia del país, donde corrupción y justicia se entrelazan en una relación contradictoria.
Esto no quiere decir que se deba caracterizar a la corrupción solamente como resultado de concepciones moralistas atrapadas entre la dicotomía del bien y del mal. La corrupción está atrapada precisamente en el juego de poder para establecer qué transacciones son legítimamente aceptadas en la distribución de lo que a cada quien le corresponde. Y en la medida en que nuestra sociedad no sea capaz de identificar este fenómeno inmerso en el sistema organizado de prácticas sociales, la guerra contra la corrupción seguirá siendo una bonita promesa y no más.
La corrupción es más “legitima” en tanto más imperceptible sea. En otras palabras, si procesos transaccionales, tales como la venta de votos, la negociación de licitaciones, el soborno de funcionarios públicos y colarse en el transporte público; son aceptados y justificados socialmente, muy difícilmente se podrá hacer frente a la corrupción. ¿A quién le resulta funcional la corrupción? La respuesta a esta pregunta es el único tratamiento optométrico que nos permitirá identificar nuestra ceguera colectiva para combatir realmente a la corrupción.
La corrupción es una de las formas más eficaces de empoderar y afianzar a las élites, pues genera un desequilibrio en la balanza democrática de la sociedad en función de unos pocos, fortalece las asimetrías y permite que se borre toda noción de justicia e igualdad entre los distintos miembros de la sociedad. La corrupción permite que se concentren en sectores específicos los diferentes tipos de poder y se afiancen posiciones jerárquicas de dominación. En otras palabras, la corrupción permite que la ilusión de la democracia siga siendo una ilusión.