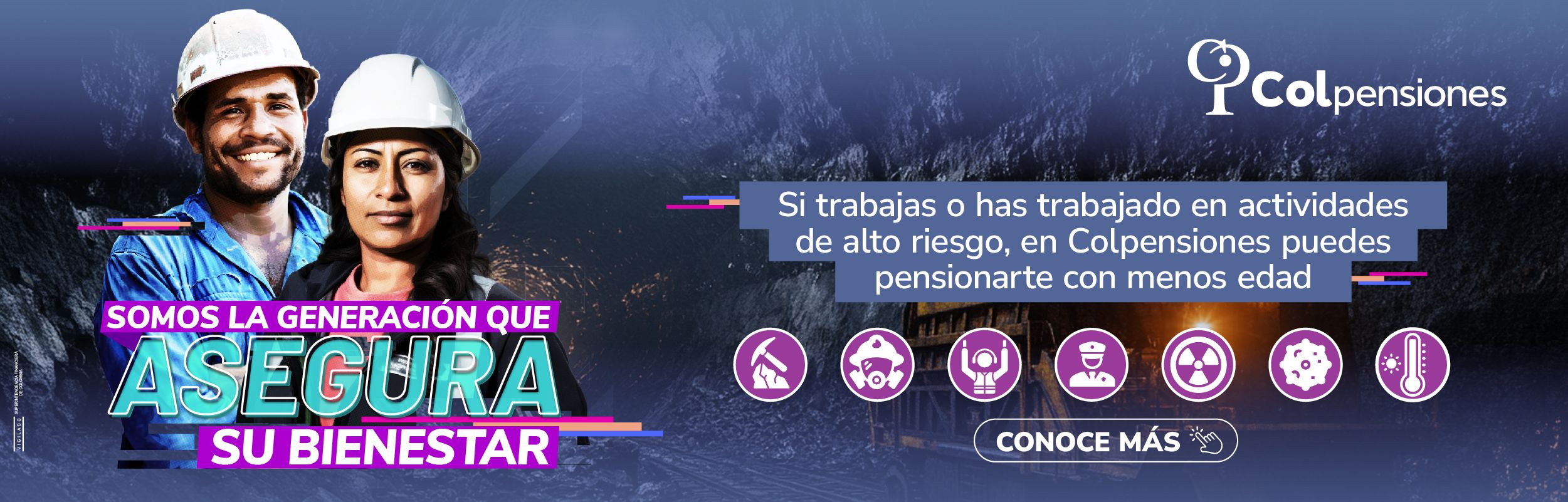Rafael Correa no podrá ser candidato a la vicepresidencia de Ecuador y Evo Morales no podrá postularse como aspirante al Senado en Bolivia. “¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? (Yo no vengo a decir un discurso, Gabriel García Márquez, 2010).”
Rafael Correa no podrá ser candidato a la vicepresidencia de Ecuador y Evo Morales no podrá postularse como aspirante al Senado en Bolivia. “¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? (Yo no vengo a decir un discurso, Gabriel García Márquez, 2010).”
El 7 de septiembre de 2020 será recordado como una fecha nefasta para la democracia en América Latina. Ese día, como una puñalada más a las causas progresistas, los respectivos órganos electorales de Ecuador y Bolivia negaron la inscripción de Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia y de Evo Morales al Senado por Cochabamba. Aunque en ambos casos se ha vinculado a los protagonistas con causas penales que aún no concluyen, los argumentos para la inhabilitación han sido de índole administrativa, dignos de la peor tradición leguleya.
Y es que las razones argumentadas moverían a risa si no estuvieran en juego aspectos tan importantes para la vida de los países involucrados. A Correa se le impide inscribirse porque la ley exige que el acto sea “presencial”, desconociendo que en las circunstancias de la pandemia, tanto para trámites judiciales como administrativos, se ha considerado que la comparecencia por los medios virtuales se toma como presencial, máxime cuando en su caso estuvo acompañada de la presentación de su documento de identidad y de sus huellas dactilares. A esto se agrega que el expresidente otorgó poder con todas las formalidades a una de sus hermanas para que acudiera ante el órgano electoral a ratificar su aceptación de la candidatura.
En cuanto a Evo, la causal es, si se quiere, peor. Es notorio que su salida del poder se dio en un marco totalmente ilegal, un verdadero Golpe de Estado, que se niega como tal, porque se separó del poder luego de que el general Williams Kalimán Comandante de las Fuerzas Armadas y el general Yury Calderón le pidieran la renuncia. Evo se refugió en México, mientras las fuerzas golpistas asesinaron 34 personas que protestaban por el Golpe de Estado, luego se trasladó a la Argentina. El Tribunal Supremo Electoral le ha negado a Evo Morales para las elecciones del 18 de octubre de poder candidatizar al Senado por Cochabamba porque no sería “su domicilio” cuando es un hecho notorio que en dicho departamento desarrolló su lucha sindical a favor de los indígenas y campesinos cocaleros.
Sin embargo, no estamos solamente ante situaciones de picaresca jurídica sino de algo más grave, de dimensiones mucho mayores, enmarcado en lo que se conoce como guerra jurídica o lawfare, que, además es parte de una estrategia más grande que no excluye otras formas de desestabilización de gobiernos o de neutralización de líderes incómodos para los grandes poderes nacionales y transnacionales. En la década de los años 50, 60 y 70 la principal táctica para deshacerse de gobernantes independientes que no marchaban al compás de los Estados Unidos, se atrevían a recuperar para sus pueblos el manejo de los recursos naturales o intentaban reformas sociales en beneficio de los sectores populares fueron los golpes de estado y la instauración de brutales dictaduras militares.
Con el fin de la Guerra Fría el recurso al golpe militar tradicional ya no era bien visto y por primera vez en muchas décadas el subcontinente latinoamericano estuvo regido únicamente por gobiernos resultantes de elecciones. El paradigma pasó a ser la democracia, al grado que se estableció en la Organización de Estados Americanos (OEA) la cláusula democrática, según la cual todos los estados del continente desconocerían cualquier gobierno que no fuera resultado de procesos democráticos, o, lo que es lo mismo, que se sancionaría a todo gobierno que se apartara de los principios y procedimientos de la democracia.
Pero cuando llegó el ciclo progresista con la elección de gobernantes que procuraban cambios profundos en favor de las mayorías populares comenzaron las actividades de desestabilización de sus gobiernos. Aunque se priorizaron los golpes blandos, no se descartaron las intentonas golpistas como la de abril de 2002 para derrocar a Hugo Chávez, el motín policial contra Correa en 2010 y los intentos de rebelión regional con tintes separatistas en la zona oriental de Bolivia en 2009. Esos complots fueron superados gracias a que los mandatarios todavía contaban con mucho respaldo interno y a las gestiones de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
Sin embargo, las élites tradicionales y su aliado norteamericano no descansaban y es así como desde 2009 comienza a tener éxito la modalidad de golpes blandos o guerra jurídica, en los que se mezclaban procedimientos aparentemente legales para provocar repudio popular y la salida del poder de los gobernantes que no eran de sus afectos. El primero en caer fue Manuel Zelaya, en Honduras, sacado de su propia casa, aún con ropa de dormir, en horas de la madrugada por los militares y expulsado de su país, por haber propuesto a su pueblo una Asamblea Constituyente que reformara las instituciones estatales y por haber apoyado la Alternativa Bolivariana para Américas (Alba) proyecto latinoamericanista promovido por Venezuela y Bolivia.
El violento desalojo de este líder fue maquillado con decisiones del Congreso y de los tribunales que dieron el visto bueno al nombramiento de un nuevo presidente. So pretexto de que Zelaya quería cambiar la Constitución para hacerse reelegir. Pero se hicieron cómplices de Juan Orlando Hernández quien se hizo reelegir sin que la constitución lo permitiera. En 2012 el turno fue para el ex sacerdote Fernando Lugo, presidente de Paraguay, destituido luego de un brevísimo juicio por el Congreso, en el que prácticamente no se le dio oportunidad de defensa. Su pecado fue también alinearse con el bando progresista e intentar reformas que mejoraran la situación del campesinado.
Sin duda, el caso más grave ha sido el de Brasil, en el cual se utilizó todo tipo de procedimientos fraudulentos para poner fin al gobierno del Partido de los Trabajadores. En la primera etapa se dio el juicio parlamentario contra la presidenta Dilma Rouseff, acusada de maquillar los balances de las cuentas oficiales, conducta que, si bien puede configurar faltas, no eran en modo alguno delitos sino más bien costumbres políticas que han practicado todos los gobiernos. Que su impeachment formaba parte de un complot de grandes dimensiones quedó demostrado con los procesos penales que se abrieron y desarrollaron con sospechosa rapidez contra Luis Ignacio “Lula” Da Silva, que lo condujeron a prisión y le impidieron presentarse a las elecciones presidenciales de 2018.
Son muchos los juristas destacados que tanto en Brasil mismo como en otros países han cuestionado la legalidad de las condenas contra Lula, ya que las presuntas pruebas en su contra son sumamente débiles y los juicios se dieron en medio de intensas campañas mediáticas para destruir su imagen ante la población. No deja de ser inquietante que en la misma medida en que se presentaba al fundador del PT como el súmmum de la corrupción, se construía la imagen del juez Sergio Moro, que adelantaba varias de las causas, como la del jurista incorruptible y realmente imparcial. Tal imaginario no duró mucho porque contrariando la ética, y diríamos también la estética, el gobierno de Bolsonaro lo premió nombrándolo como ministro de Justicia, precisamente en momentos en que empezaban las revelaciones de grabaciones y otras pruebas con las que se demostraba que las actuaciones contra Lula no eran imparciales ni espontáneas y comprendían pruebas ilegales.
La reciente decisión absolutoria de un alto tribunal en la que se declaró que no había prueba de culpabilidad es una muestra de la fragilidad de las acusaciones con las que se ha querido sacar de la escena política a este importante líder. En los casos mencionados se evidencian varios elementos: manipulación del sistema legal con fines políticos, guardando una apariencia de legalidad; el enjuiciamiento con pruebas amañadas o sin mérito; las campañas para influir en la opinión pública demoliendo la imagen de la persona o personas a desacreditar o inhabilitar. A Evo, víctima de un golpe militar, se le quiere mostrar como promotor del terrorismo porque apoyó las movilizaciones y protestas populares iniciadas después de su derrocamiento.
A Rafael Correa le abren dos procesos penales con testigos sobornados o amenazados y en uno de ellos, en el que ya se dictó la primera sentencia, a pesar de no haber pruebas contundentes, se le condena por un presunto y fantasmal “influjo psíquico” sobre los autores materiales del delito, categoría que no existe en los códigos ni en la jurisprudencia y que suena más a pseudociencia. En estas condiciones, la forma actual de democracia, de por sí en crisis por su escasa respuesta a los problemas sociales, la ineficacia ante la gran corrupción, tiene el reto de garantizar transparencia y legalidad y de no permitir que sus instituciones se utilicen como mecanismo para limitar o impedir el libre juego democrático. Esta forma de estado supone respeto y garantías para todas las opciones y no puede convertirse en una caricatura de sí misma.
Es lamentable también que la OEA no actúe ante estas situaciones a pesar de lo proclamado en su cláusula democrática, que parece funcionar solamente en determinados casos. Lo sucedido en Ecuador y Bolivia afecta a todo el continente y en Colombia, tan urgida de paz y de instituciones que hagan realidad la democracia participativa y el Estado Social de Derecho, es una necesidad vital el funcionamiento de una institucionalidad electoral que rodee de garantías a todos los participantes del debate político.
En nuestro país la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Gustavo Petro Urrego versus Estado colombiano, de julio de 2020, limita que se siga abusando de instancias administrativas a través de sanciones disciplinarias, fiscales o multas que limitaban la posibilidad de presentar candidaturas en razón a que este tipo de sanciones se consideraban como inhabilidades o frente a personas electas no sólo se permitía destituirlas o suspenderlas de sus cargos, sino incluso de poderlas procesar y condenar penalmente por haber participado en una elección popular con estas inhabilidades. Aún la Procuraduría General de la Nación expresa que mantiene estas facultades, sin embargo, sin esperar reformas constitucionales o legales que en todo
caso deben producirse, producto del fallo de la Corte Interamericana, todas las autoridades están obligadas a cumplir el fallo y a ejercer el control de convencionalidad, para no aplicar aquellas normas vigentes que afecten los derechos políticos de los electores, de los elegidos o de quienes pretenden ser candidatos.
En Colombia, el Estatuto de la Oposición facilita la alternancia en el poder, al considerarse el derecho a la oposición como un derecho autónomo fundamental que debe ser respetado y protegido por todas las autoridades. Sin embargo, no estamos acostumbrados a aceptar que, en una sociedad democrática, el pluralismo nutra el debate electoral y las opciones de gobierno para que los pueblos puedan elegir. Garantizar la alternancia en el poder limita las tendencias autoritarias y caudillistas de cualquier ideología. Sin embargo, es necesario advertir que, frente a las elecciones del 2022, la extrema derecha está desarrollando un discurso de odio y de violencia para impedir que pueda democráticamente triunfar una opción alternativa. Lo que sembraría el país e muchos años más de violencia.
Las opiniones realizadas por los columnistas del portal www.laotravoz.co no representan la identidad y línea editorial del medio. Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.