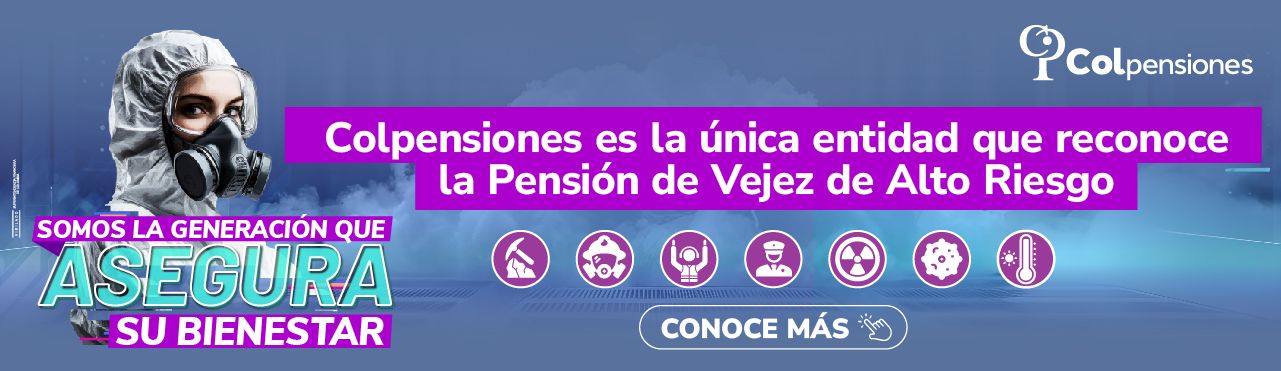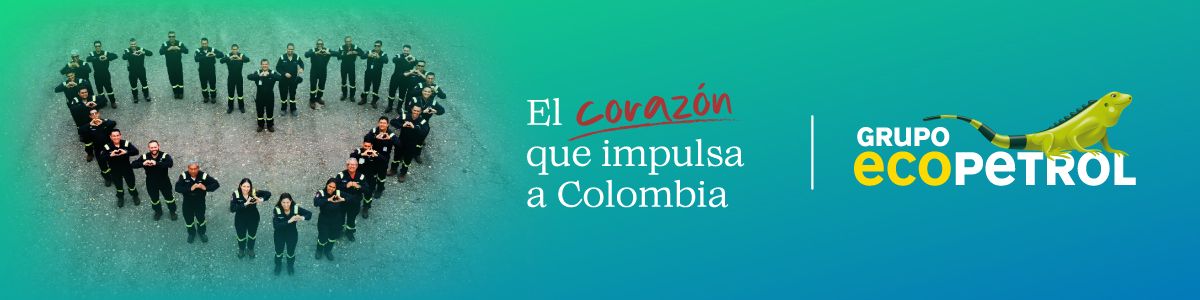En una sociedad donde la información se convierte en un arma y la narrativa en un campo de batalla, los medios corporativos han dejado de ser simples observadores del acontecer social para convertirse en actores protagónicos de una cruzada ideológica. Su papel, lejos de la neutralidad que pregonan, se ha transformado en el de agentes de oposición disfrazados de periodistas, que manipulan los hechos, distorsionan los procesos históricos y alimentan, con deliberada perversidad, una polarización que amenaza con incendiar el tejido social. En este contexto, urge una lectura crítica de estos medios, no como actores pasivos de la democracia, sino como herramientas de poder al servicio del gran capital.
1. Medios corporativos: de informadores a operadores políticos
La concentración mediática en manos de conglomerados empresariales ha convertido a la información en un bien mercantil, y a los medios, en plataformas de poder político. En Colombia, América Latina y gran parte del mundo, los principales periódicos, canales de televisión y plataformas radiales pertenecen a poderosos grupos económicos con intereses cruzados en sectores como la banca, la construcción, el extractivismo o el comercio internacional. Esta estructura implica que la información que circula en la opinión pública no responde a una ética periodística basada en la verdad, la investigación rigurosa o el pluralismo, sino a la defensa de un modelo económico y social que preserva privilegios y excluye alternativas.
Los medios ya no «relatan» la realidad: la moldean, la jerarquizan, la censuran o la inflaman según las necesidades de quienes los financian. Los periodistas, muchas veces conscientes de ello, se convierten en voceros de una narrativa interesada, donde los líderes sociales son «agitadores», las organizaciones populares son «radicales», los gobiernos alternativos son «ineptos» o «autoritarios», y las propuestas transformadoras son «peligrosas», «populistas» o «inviables».
2. La fabricación de la polarización: mentiras, calumnias y guerras de sentido
La polarización, lejos de ser una consecuencia inevitable de las diferencias políticas, es una estrategia deliberada de los medios corporativos. A través de titulares sensacionalistas, columnas de opinión incendiarias y noticieros plagados de omisiones y encuadres manipuladores, se fabrica una atmósfera de confrontación permanente. En lugar de promover el debate racional, se cultiva el odio. En lugar de informar con matices, se ofrece una realidad en blanco y negro: buenos contra malos, civilización contra barbarie, desarrollo contra atraso, «ciudadanía decente» contra «vandálicos».
La mentira y la calumnia, disfrazadas de análisis o «información exclusiva», son herramientas cotidianas. Se manipulan cifras, se descontextualizan declaraciones, se entrevistan únicamente voces afines, se ignoran hechos incómodos y se exageran otros. Se entroniza a personajes mediáticos sin rigor investigativo pero con una retórica venenosa, cuya función no es construir ciudadanía sino alimentar el resentimiento.
Los medios no informan: adoctrinan. Y lo hacen desde una perspectiva clasista, racista, patriarcal y colonial. En sus páginas y pantallas, las voces de las comunidades indígenas, negras, campesinas, populares o disidentes son invisibilizadas o criminalizadas. La protesta social es sistemáticamente estigmatizada. El conflicto armado se reduce a narrativas que legitiman el uso de la fuerza estatal y silencian las causas estructurales. El pasado se tergiversa para justificar el presente de desigualdad.
3. Periodismo mercenario: cuando la ética se vende al mejor postor
El llamado «cuarto poder» ha dejado de ser un contrapeso democrático para convertirse en un brazo ideológico del gran capital. Los escándalos de corrupción mediática, la publicación de «noticias pagadas», las campañas de desprestigio contra líderes sociales, y el ocultamiento de hechos clave para la ciudadanía, son prácticas recurrentes. En muchos casos, la línea editorial de un medio no está dictada por la búsqueda de la verdad, sino por las órdenes de una junta directiva que responde a bancos, multinacionales o intereses políticos afines a las élites tradicionales.
Esto explica por qué los medios masivos se movilizan con furia frente a cualquier intento de redistribución económica, justicia social o memoria histórica. No es que «defiendan la democracia», como ellos afirman: lo que realmente hacen es defender un orden socioeconómico que garantiza la acumulación de riqueza en pocas manos y margina a las mayorías. Por eso, cuando un gobierno plantea reformas sociales, los medios no actúan como fiscalizadores responsables, sino como francotiradores ideológicos.
4. La narrativa histórica como botín: falsificación y borramiento
Los medios corporativos también ejercen violencia sobre la historia. Reescriben el pasado a conveniencia, borran las luchas populares, glorifican dictaduras, suavizan crímenes de Estado y presentan a las élites como salvadoras de la patria. En sus relatos, los verdaderos protagonistas del cambio —movimientos sociales, comunidades campesinas , resistencias indígenas o afrodescendientes— son deslegitimados, y en su lugar se ensalzan figuras del establecimiento, convertidas en héroes por decreto.
Este revisionismo histórico no es inocente: busca perpetuar un imaginario colectivo que justifique el presente desigual y niegue las posibilidades de transformación. Al negar el pasado violento de los poderes dominantes, se niega también el derecho de las víctimas a la memoria, la justicia y la reparación.
5. Violencia mediática: el negocio de la sangre
Uno de los aspectos más cínicos del accionar mediático es su relación con la violencia. En sociedades atravesadas por el conflicto, como la colombiana, los medios viven de la sangre. Explotan la tragedia, cosifican a las víctimas, reducen los hechos dolorosos a estadísticas o escándalos momentáneos, y luego los archivan. No hay una pedagogía de la paz en sus emisiones, sino una dramaturgia del miedo.
Pero no solo viven de narrar la violencia: también la fomentan. Alimentan prejuicios, reproducen estigmas, exacerban emociones, promueven discursos de odio. En este sentido, los medios no solo reflejan la violencia estructural: la amplifican y la validan. En lugar de contribuir a la reconciliación, siembran desconfianza. En lugar de tender puentes, levantan muros.
6. Alternativas posibles: medios populares, comunitarios y críticos
Frente a esta hegemonía mediática que se disfraza de libertad de prensa, emergen voces alternativas que construyen una comunicación ética, comprometida y transformadora. Los medios comunitarios, alternativos, digitales e independientes —muchos de ellos con escasos recursos pero con profundo compromiso— se han convertido en trincheras de resistencia. Informan desde los territorios, visibilizan luchas, cuestionan las narrativas oficiales y abren espacio a las voces históricamente silenciadas.
Estas experiencias nos demuestran que otra comunicación es posible: una que no responda al mercado, sino al pueblo. Una que no propague el odio, sino la dignidad. Una que no distorsione la realidad, sino la explique. Una que no tematice el dolor desde la espectacularización, sino desde la empatía.
7. Un llamado a la conciencia crítica
Denunciar a los medios corporativos no es una postura radical o paranoica: es un acto de lucidez política. No se trata de negar la importancia del periodismo, sino de exigir que cumpla su función social con honestidad y responsabilidad. La ciudadanía no puede seguir consumiendo pasivamente información como si fuera entretenimiento. Necesitamos lectores, oyentes y espectadores críticos, capaces de identificar la manipulación, cuestionar los encuadres, buscar otras fuentes, y no dejarse arrastrar por la corriente del odio inducido.
La democracia no se defiende con golpes de opinión fabricados en redacciones corporativas, sino con participación real, con pensamiento autónomo y con la construcción de un sentido común que no se alimente del miedo ni del rencor.
Romper el cerco mediático
Los medios corporativos son parte del engranaje de dominación. No están ahí para proteger la libertad, sino para garantizar que las estructuras de poder no sean desafiadas. Sus periodistas estrella no son guardianes de la verdad, sino soldados del establishment. Sus líneas editoriales no son ejercicios de reflexión, sino estrategias de intervención ideológica.
En sociedades profundamente desiguales y heridas como la colombiana, los medios no pueden seguir siendo intocables. Su responsabilidad en la reproducción de la violencia simbólica, política y social debe ser puesta en evidencia. Romper el cerco mediático no es un acto de censura: es un acto de liberación.
Frente al odio planificado, necesitamos relatos de dignidad. Frente a la calumnia disfrazada de noticia, necesitamos voces verdaderas. Frente a la industria del miedo, necesitamos la esperanza organizada. Y frente a los medios del capital, necesitamos medios del pueblo. Porque solo en la verdad compartida, en la palabra digna, en la comunicación liberadora, puede nacer una democracia real.