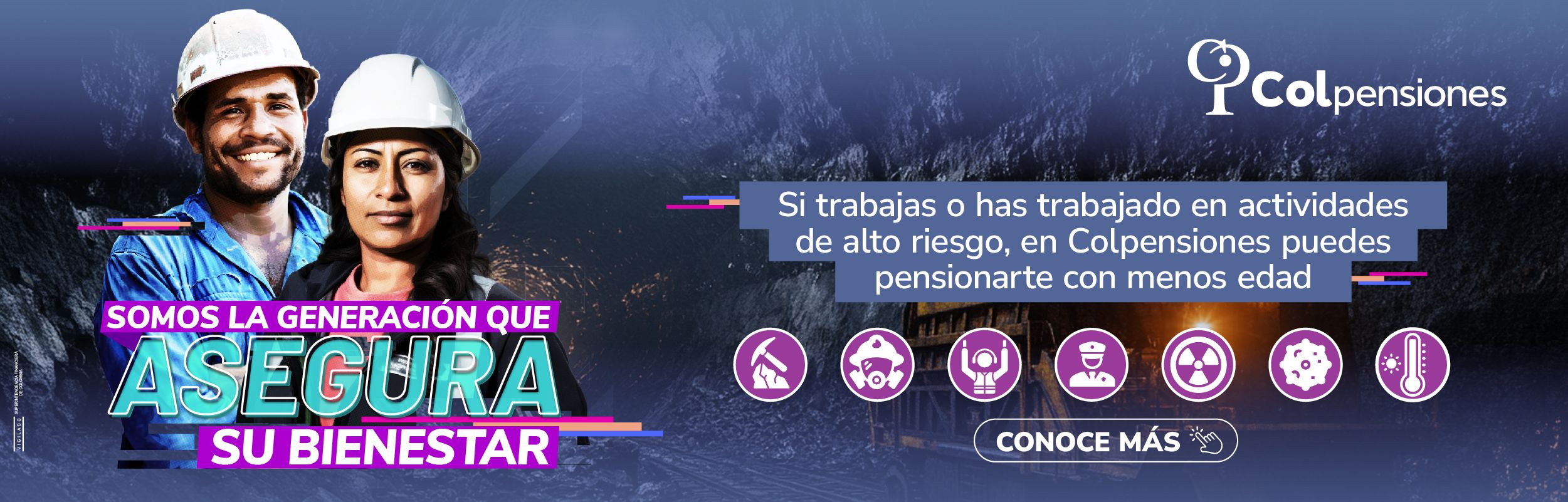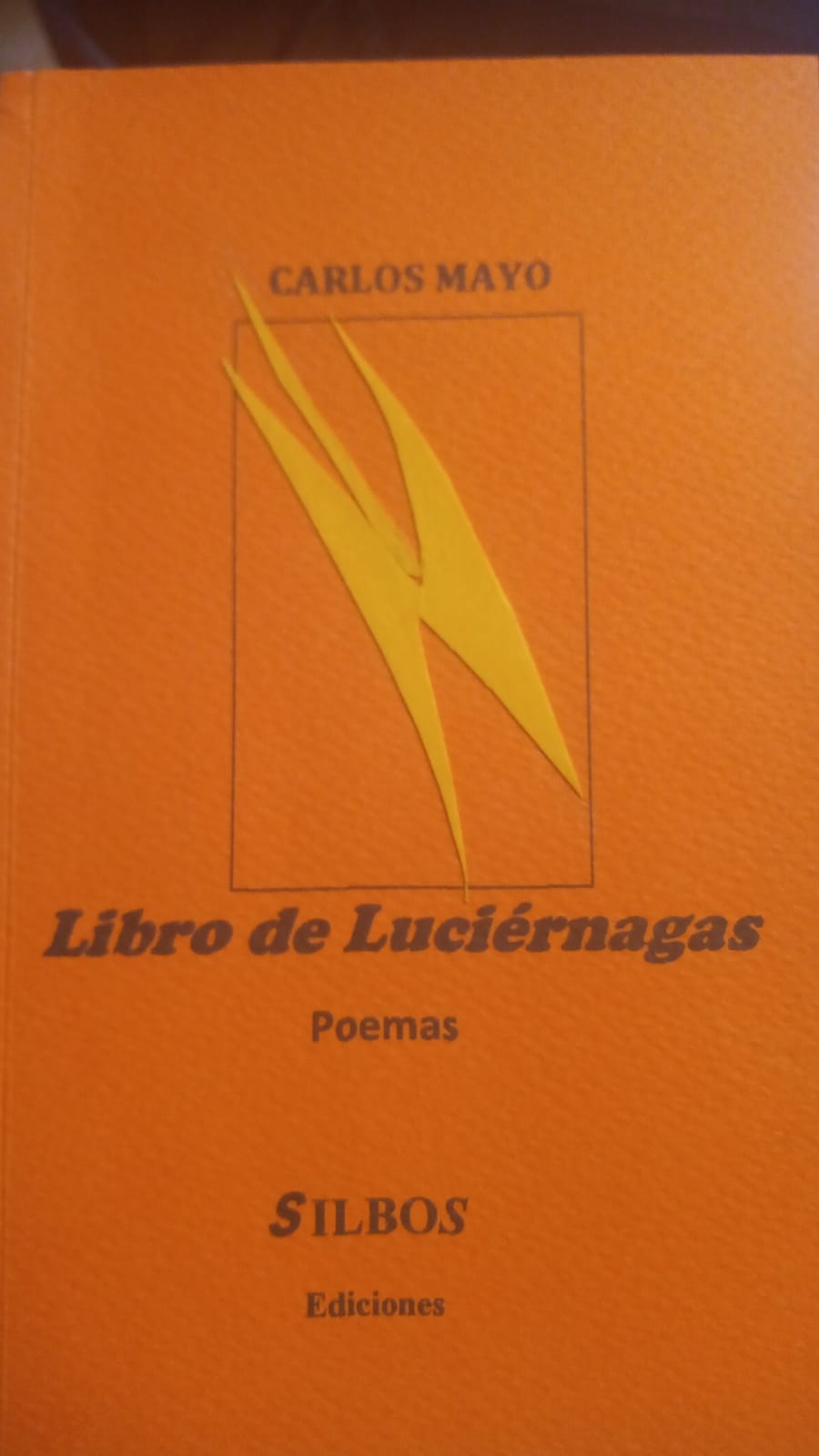Por Óscar Bustos B.
Por Óscar Bustos B.
Siempre me he preguntado sobre los ecos del Movimiento de Mayo del 68 en Colombia y especialmente en Bogotá. Durante mucho tiempo indagué si aquí hubo hombres o mujeres que, tan pronto se enteraron de aquella revolución de los jóvenes en Paris, de los grafitis y las barricadas con que inundaron las calles y de los combates con los policías, trataron de hacer aquí algo semejante. Me parecía imposible que ese espíritu de la acción poética no nos hubiera impregnado, lo que nos condenaba a ser una nación adormilada y sumisa, clara consecuencia de las violencias oficiales que trajeron las sucesivas dictaduras de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla, y de los acuerdos del Frente Nacional, que así se llamó el pacto de exclusión de los partidos de oposición que firmaron los dos partidos tradicionales. Todo ello en medio del mar de sangre de los más humildes y de los más rebeldes, a manos de las Fuerzas Militares y de sus bandoleros y otros agentes paraestatales.
Ahora, leyendo los cuentos, poemas y ensayos de Carlos Mayo lo identifico claramente como uno de esos escasísimos colombianos que, enterados de la revolución que estaban haciendo los jóvenes en Europa, y también los de México y de Estados Unidos, trataron de hacer aquí, contra viento y marea, acciones semejantes, acudiendo al sentido poético y convocando la solidaridad como el arma más eficaz.
Carlos es hijo de un ciudadano colombo-venezolano y una madre cundinamarquesa. Ellos llegaron a Bogotá desplazados por la violencia partidista de los años treinta. Cuando Carlos tenía siete años, su padre, que era taurófilo, lo llevó a la Plaza de Toros La Santa María, para que viera a dos paisanos venezolanos que ese día estaban en el cartel de los banderilleros. Pero aquello no fue posible. En cambio, fue testigo de la masacre que soldados y policías vestidos de civil cometieron en esa plaza contra sorprendidos espectadores, cuyo único delito fue haberse negado a gritar vivas al gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Quienes no hayan indagado en este episodio de la historia nacional pueden leer la novela Los días del miedo, de Antonio Montaña, cuyo primer párrafo dice: “En lugar del toro, por el túnel vienen arrastrando el cuerpo de un hombre. Lo tiran de los pies los soldados que cumplen la función de mulillas. Al paso por la escalera, cuando golpea el cemento de los peldaños, la cabeza suena como un tambor envuelto en toallas”. El personaje principal es Pablo, desde cuya mirada es narrada una parte de la novela. Donde dice Pablo, yo quiero ver a Carlos, a sus siete años, estremecido por lo que vio ese día. Un poco más adelante, la novela avanza: “Pablo no quiere mirar, pero ve. Ahora son cuatro soldados; antes fueron dos, o tres o cinco, llevando de pies y brazos el cuerpo de otro hombre cuyo rastro sangriento se confunde con el de los toros y se mezcla con boñiga de mulas y caballos”.
Muchos colombianos de hoy sobrevivimos a días del miedo semejantes, con imágenes parecidas, que a veces nos sorprenden y nos despiertan, como si cayéramos de unas escaleras en pleno sueño. A pesar de esos días, hay otros en que nos conectamos también con lo poético o con la belleza de las palabras. El padre de Carlos le leía versos, o él lo escuchaba declamando poemas de Luis Vidales, Eduardo Carranza, León de Greiff, León Felipe, Jorge Gaitán Durán, Emilia Ayarza, Eduardo Cote Lamus o Jorge Zalamea. Otros poemas los descubría él en el revistero que su padre ponía al servicio de sus clientes, en la sala de espera, porque era dentista. Así, entre el ruido de la fresa, fue educando su oído, al son de la musiquilla de las palabras poéticas y construyendo su propia sensibilidad frente a lo que puede ser un buen poema.
Un día, su papá le señaló en la calle al novelista José Antonio Osorio Lizarazo, quizás el más importante escritor bogotano de entonces, uno de los pioneros de la novela urbana en Colombia y hombre que era de la confianza de Jorge Eliécer Gaitán. Entre las varias novelas que publicó, Osorio escribió la que es tal vez la más importante sobre el nueve de abril de 1948, El día del odio, en la que desplegó todos sus conocimientos técnicos, como el más grande narrador colombiano de ese momento. Otro día, Carlos y su padre se cruzaron con Manuel Zapata Olivella, y su padre se lo indicó con respeto, mientras él lo vio con su afro de rebelde palenquero, caminando con su tranco rápido. Más tarde, cuando Carlos supo que él también estaría ligado al linaje de las palabras escritas, buscó a los poetas en el Café Automático, de la Séptima con 18, y pudo verlos, tal vez acalorados en sus debates palabreros, asomado a la ventana del aquel famoso café.
Carlos no desaprovechaba periódico o revista literaria que cayera en sus manos, para leer a esos poetas con devoción y placer. En esa relación entre los autores y un lector es como se va formando la tradición literaria de indudable buena poesía que tiene nuestro país. Esa es la ventaja que nos tiene Carlos, que no solo conoció, vio, sintió, leyó y tuvo cerca a los grandes poetas y narradores de Colombia en la segunda mitad del siglo XX, sino que bebió en su literatura como en la mejor fuente. Cuando ya se hizo mayor de edad, Carlos ingresó al Frente Unido del Pueblo, que el sacerdote Camilo Torres Restrepo creó para contrarrestar al Frente Nacional. Participó luego en las reuniones que se hacían para diseñar y escribir el tabloide de ese movimiento, en un apartamento del barrio La Soledad. Allí conoció al sociólogo Orlando Fals Borda y a monseñor Guzmán, quienes con Eduardo Umaña Luna escribieron el libro La violencia en Colombia, un análisis profundo de las causas de la violencia que afrentaba a los campesinos de nuestro país.
Expulsado del centro de la ciudad por voceros del paramilitarismo intelectual que comenzaron a estigmatizarlo, y padeciendo ya veladas amenazas, Carlos se traslada a las localidades periféricas de Bogotá, donde su labor como gestor y divulgador cultural acompaña su propia obra literaria. Desde los años noventa, después de participar en los talleres literarios de las universidades Externado, Central, Incca y Nacional, recorre los colegios, bibliotecas, casas de cultura y sedes comunales, de la capital y de otras regiones de Colombia, con el propósito de transformar las mentalidades de los estudiantes y ayudarlos a encontrar su propia mirada sobre las cosas y su estilo particular. Lo que más sorprende al poeta es que, sumisos frente a los medios masivos de comunicación, a los cómics y a las series de fantasías exóticas, los jóvenes de las periferias de Colombia hayan naturalizado las violencias y su creatividad haya sido reducida a cero. Él parte de que, para recuperar la verdadera identidad, los participantes deben conocer su propio ámbito vivencial y geográfico, y la historia que los ha llevado hasta allí, y luego lanzarse a la conquista de formas de expresión sencillas como los diarios íntimos, las cartas, la autobiografía y las historias de vida de sus semejantes. En su afán de construir la solidaridad como arma poderosa, sin la cual no habría un proyecto colectivo de país, Carlos habla de comunidades de palabra, “comunidades que hablen, capaces de regular su lenguaje propio que continuamente crece y se hace evolucionar. Comunidades de lenguaje vivo, molde en el cual se va vertiendo lo mejor de la experiencia, de ir siendo personas humanas, de ser solidarios, de ser pueblo-sociedad nueva”, citando un texto del CINEP.
En esta labor de avivar la función vital de las palabras, Carlos lleva más de 25 años. En su ensayo sobre los talleres literarios, él dice que, refiriéndose a los jóvenes participantes, “les pedí, con sugerencias y aplicaciones técnicas de creación literaria, que escribieran sobre su barrio, que pensaran en los lugares donde viven, que expresaran sus sentires pensando en sus rincones y sus calles. Que dieran animación a objetos cotidianos que los rodean, e imaginaran sucesos extraordinarios en sus ámbitos”. Luego cuenta que a veces los jóvenes no saben qué expresar, pero él insiste en que “los niños lleguen a observarse a sí mismos, inmersos entre la historia y la cultura de su localidad, como integrantes de su territorio, que se vean y se sientan como parte de las comunidades que allí existen”. Para ello les propone iniciar un texto interpretando los asuntos que los agobian, o les pide escuchar los relatos orales de sus abuelos, padres, familiares y vecinos, utilizando la oralidad como herramienta de investigación sobre sus historias de vida, historias comunitarias y leyendas de sus lugares de origen, para luego recrearlas de manera libre, al tiempo que van reflexionando sobre valores como la verdad, la justicia, la libertad y el reconocimiento de sus derechos vitales. Para estimularles la lúdica obtenida del juego de los narradores les dice: “Considero enanos a aquellos escritores que solo sienten en primera persona y no ríen ni lloran en segunda y nunca lo hacen en tercera”.
Solo así, logra quitarles las cucarachas que los medios les ponen como rostro, “con el objetivo de tomar conciencia de la verdadera alegría, que solo se consigue cuando se puede modificar el mundo imaginado en la literatura y el mundo real, de acuerdo a planes de felicidad colectivos, elaborados con criterios y acciones propias, de historia y memoria, que darán como resultado un firme desarrollo de los caracteres y personalidades de quienes actúan”. Luego les habla del ritmo y el tono, y en un momento les dice: “El poema tiene forma vertical. Cuidado con las confusiones, el poema va de arriba abajo en el papel, no la poesía; en la medida que desciende el texto, en la escritura o la lectura del poema, su poesía asciende, debe subir, nos pone a escalar. La idea se concentra, se hace llama e ilumina el sendero de cada lector, hace sentir e impulsa a pensar, para cambiar o mejorar”.
Sobre las diferencias entre poema y cuento, a pesar de sus similitudes, les aclara: “El poema describe su espacio en imágenes desgajadas, una a una, acumula frutas que la mente del lector carga a su cesto emocional, transformadas en imágenes, metáforas e ideas y sentidos, le endulza o le acidula su sensibilidad y entendimiento. El cuento describe, narra tensionando al explicar, relata la historia que realizan los personajes, emocionando y comprometiendo al lector con alguno de ellos”.
De esos talleres, Carlos ha logrado que los jóvenes escriban textos poéticos como los siguientes: “Las escaleras son como tu corazón / suben a mi pecho que se alegra. / Cuando llueve resbalo y caigo en tus brazos, /no sales de mi mente. /Las escaleras me llevan a tus pestañas / y entre la niebla / me señalan tu amor, / no me pierdo porque te quiero. /Cuando el sol ilumina mi barrio / las escaleras brillan y me señalan / el camino de tus ojos”. Autor: Johan Sebastián Martínez. 10 años. Clan Meissen. Colegio Cundinamarca. O este: “Hoy las palabras no me quieren. / Quise hacer la M y el lápiz escribió la J/ la borré. Quise escribir una palabra amiga/ pero se me adelantó gato Blanco/ y no me gustó/. Entonces escribí el verso NO. /Porque no me hizo caso, me enfurecí, / boté el lápiz, / tiré el papel a la basura. /Después los recogí/ y escribí este poema”. Autora: Manuela Vera Ramírez. 8 años. Clan Las Delicias, Kennedy, Colegio La Merced.
Sobre sus propios libros de poesía, que ya son varios, Carlos ha dicho: “Voy a cantarme a mí mismo, como lo exclamara Barba Jacob, pero no con versos dirigidos al yo individuo sino al yo colectivo, para prodigarnos belleza y aliento a nosotros mismos los trabajadores y así contribuir al conocimiento del arte y de la poesía, porque un pueblo que conoce el arte y ama la poesía es un pueblo que avanza”.
Carlos Mayo es un seudónimo, con el que firma sus textos. Al comienzo de su carrera literaria usó otros nombres, tal vez para protegerse frente a quienes ven como subversiva la acción poética de unos versos sencillos pero penetrantes. Su vida corría peligro, como la de sus contemporáneos, en aquellas décadas tenebrosas de los ochenta y noventa, cuando fueron asesinados los poetas Julio Daniel Chaparro y Tirso Vélez, entre muchos otros, de los que nunca nos enteramos o sus nombres apenas llegaron a las páginas judiciales de los periódicos de provincia que registraron su muerte. Fue un día de mayo de 1984 que Joaquín Peña, coordinador del taller de escritores de la Universidad Externado de Colombia, preguntó quién había firmado un texto que solo estaba identificado como Carlos. Luego repitió la pregunta y agregó la fecha, “mayo”, que estaba debajo. A partir de ese momento no hubo más dudas. Firmaría todos sus textos como Carlos Mayo.
En uno de sus poemas, incluido en su Libro de Luciérnagas, él agradece a su padre por la poesía. Dice: “Padre / en este andén de tierra / soy más que poeta fabulante / Con palabra y signo / mis manos no solo van tomando tus manos / entregan también sueños”. De su nuevo libro, Vecindario, me gustan muchos poemas en los que ya ha depurado sus imágenes de luces y de sombras y ha pulido su estilo de alfiler en los textos cortos. En uno recuerda al niño que era cuando presenció la masacre de opositores en la plaza de toros La Santa María. Dice allí: “Qué difícil nos ha tocado / siempre / Y aunque clavaron banderillas /en nuestra memoria niña / en el circo bogotano / ella continúa viva y peligrosa”. Estallemos en aplausos ante este poeta agradecido y esperanzado, y auguremos que el tiempo y los lectores sabrán reconocer el valor de estos versos.
Las opiniones de los columnistas son de su exclusiva responsabilidad. Les invitamos a leer, comentar, compartir y a debatir con respeto.